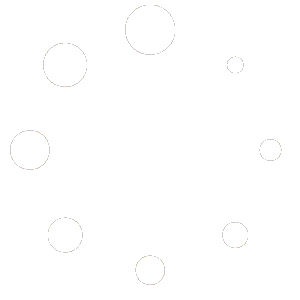Lo real, lo que existe, lo que está ahí, a nuestra vista y contemplación, es una manifestación de Dios, una cierta epifanía, al menos en cuanto un efecto puede decirnos algo de su causa. De ahí que recemos con el Salmo 18 «el cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos» y que San Pablo afirme que «lo invisible de Dios, desde la creación del mundo, se deja ver a la inteligencia a través de sus obras» (Rm 1,20).
Si lo quisiéramos decir de un modo más filosófico y metafísico afirmaríamos que el ser (el esse en latín) de lo real existente, nos permite llegar al Ser del creador, es decir al «mismo ser subsistente» («ipsum esse subsistens»). Es por esto que el principal servicio que las criaturas deben prestar al hombre consiste en ayudarle a conocer a Dios –el fin para quien ha sido creado y su beatitud plena–, pero esta ayuda sólo será efectiva si se funda en el conocimiento verdadero de las criaturas mismas, «porque –dirá Santo Tomás– el error sobre ellas arrastra al error sobre lo divino»[1].
Una manera, entonces, de hacer que el hombre no llegue al conocimiento de su Creador, es apartarlo del recto conocimiento de la creatura. Y demás está decir que cuando decimos creatura también estamos abarcando al hombre mismo.
No creo estar llevando demasiada agua para mi molino si afirmo que la serpiente en el paraíso engañó a nuestros primeros padres ofreciendo una relectura de lo creado, presentándolo de modo diverso a lo que realmente es –como se lo había mostrado Dios y ellos mismos podían dilucidar-; y así, aun con los dones preternaturales que poseían, fueron engañados por el seductor y desobedecieron.
Satanás no ha dejado de buscar en la historia esta vía de separación o distorsión de lo real, para apartar al hombre de la realidad fundante: Dios mismo. Y aunque extenderme en esta introducción pueda hacer que algún lector quede en el camino, creo que vale la pena citar aquí al Papa emérito:
¿Qué es esta «realidad»? ¿Qué es lo real? ¿Son «realidad» sólo los bienes materiales, los problemas sociales, económicos y políticos? Aquí está precisamente el gran error de las tendencias dominantes en el último siglo, error destructivo, como demuestran los resultados tanto de los sistemas marxistas como incluso de los capitalistas. Falsifican el concepto de realidad con la amputación de la realidad fundante y por esto decisiva, que es Dios. Quien excluye a Dios de su horizonte falsifica el concepto de «realidad» y, en consecuencia, sólo puede terminar en caminos equivocados y con recetas destructivas.[2]
Esto que refiere Benedicto XVI como tendencias dominantes en el último siglo, tiene origen algo más atrás en el tiempo, en René Descartes, a quien Juan Pablo II calificara como aquel que «inaugura el gran giro antropocéntrico en la filosofía»[3]. Ante las preguntas de por qué Dios se esconde y no se da a conocer de modo evidente, respondía el Santo Polaco:
Me parece que apuntan más bien hacia otro terreno, el puramente racionalista, que es propio de la filosofía moderna, cuya historia se inicia con quien, por así decirlo, desgajó el pensar del existir y lo identificó con la razón misma: Cogito, ergo sum («Pienso, luego existo»).
¡Qué distinta es la postura de santo Tomás, para quien no es el pensamiento el que decide la existencia, sino que es la existencia, el esse, lo que decide el pensar! Pienso del modo que pienso porque soy el que soy –es decir, una criatura– y porque Él es El que es, es decir, el absoluto Misterio increado.[4]
 Pero esto puramente racional, que nos cierra a la posibilidad del Misterio increado, también nos cierra a la posibilidad de llegar al Increado pero no bajo su aspecto de misterio. Me explico: lo puramente racional así planteado por el filósofo francés y desarrollado por los teutones de la filosofía moderna –con Kant y Hegel a la cabeza–, efectivamente impide al hombre llegar a la existencia de Dios y es la base del ateísmo moderno, que como bien dirá el P. Fabro, no se trata de un ateísmo tradicional sino uno constructivo, positivo, donde el lugar de Dios lo ocupa el mismo hombre –de ahí ese giro antropocéntrico del que hablaba San Juan Pablo–.
Pero esto puramente racional, que nos cierra a la posibilidad del Misterio increado, también nos cierra a la posibilidad de llegar al Increado pero no bajo su aspecto de misterio. Me explico: lo puramente racional así planteado por el filósofo francés y desarrollado por los teutones de la filosofía moderna –con Kant y Hegel a la cabeza–, efectivamente impide al hombre llegar a la existencia de Dios y es la base del ateísmo moderno, que como bien dirá el P. Fabro, no se trata de un ateísmo tradicional sino uno constructivo, positivo, donde el lugar de Dios lo ocupa el mismo hombre –de ahí ese giro antropocéntrico del que hablaba San Juan Pablo–.
Pero ¿acaso la razón no tiene la capacidad de llegar a la existencia de Dios? ¡Claro que sí! Es lo que decíamos al comienzo, que por los efectos podemos llegar a la causa. Lo que ocurre es que la filosofía moderna no es racional sino racionalista que no es exactamente lo mismo sino todo lo contrario. Así como el progresismo no es propiamente progreso sino más bien un regresismo[5], así el racionalismo es una degeneración de lo racional y podría llamarse sin titubeos irracionalismo o sensibilismo empirista.
Irracionalismo porque, por un lado, no hay nada más irracional que cortarle las alas a la razón quitándole la posibilidad de transcender lo puramente creado y llegar a conocer al Creador; y, por otro, es así mismo irracional decir que primero pienso y luego existo. Descartes, de quien no soy para nada un gran conocedor, cae también en otras irracionalidades…, sino pregúntenle cómo explica la unión del cuerpo y el alma en la glándula pineal… ¡mama mía! Sí, justamente, que mi madre me lo explique y lo hará mucho mejor que este señor.
Sensibilismo empirista: justamente al no permitirle a la razón actuar como tal, se la degrada a depender de lo que ella utiliza como instrumento: lo sensible, lo empírico (lo que se capta por los sentidos). Es por eso que hoy en día bajo el nombre de ciencia, sí, la endiosada ciencia, se esconde mucha ignorancia, porque la razón puede trascender lo meramente sensible –de hecho, eso es propiamente razonar– y hacer ciencia de lo que no se ve –ojo que no estoy hablando de la fe– lo que se llama en filosofía metafísica, es decir, aquello que está más allá de la física, que la supera, la trasciende.
Así nos encontramos hoy en día con personas de buena voluntad y que buscan de algún modo la verdad pero que están atrapados sin darse cuenta en este círculo vicioso de lo «científico»: si no lo puedo ver/tocar o comprobar con un microscopio, no es verdad…
Por supuesto que no deja de haber aquí una buena cuota de sentimiento de superioridad porque el resultado práctico de este modo de pensar es que todas las personas, presentes, pasadas y futuras, que saben –ojo que no digo que creen–que Dios existe, son unos pobres ingenuos, rayanos al infantilismo, que necesitan afirmar que hay algo más porque sino tienen miedo a las tormentas o no le encuentran sentido a la vida. Y en esto se cargan no solamente 20 siglos de cristianismo, sino por ejemplo a grandes inteligencias como Sócrates, Platón y Aristóteles –solo para nombrar algunos–, que no eran racionalistas sino racionales, y por eso llegaron al conocimiento de la existencia de Dios. Y por usar bien la razón tenían la humildad suficiente por un lado para pensar que quizás había algo o Alguien que fuese más grande que ellos, y por otro para no empezar de cero en cuanto a la reflexión filosófica, como sucede en no pocos de los filósofos modernos.
Y aquí, para ir terminando esta primera parte –no tengo otra opción a estas alturas…– cabe traer a colación la inmortal sentencia de San Agustín: «A Deo lapsus, abs te laberis» («caído de Dios, caes de ti mismo»), de algún modo replicada, magníficamente, por Chesterton: «Quitad lo sobrenatural, y no encontraréis lo natural, sino lo antinatural».
El hombre abandona a Dios pensando que eso potenciará su ego o su racionalidad y se encuentra que va perdiendo todo poco a poco. Y caemos de nosotros mismos al abandonar a Dios no sólo porque nos apartamos de la realidad y además abandonamos el camino a nuestro fin (= perfección) sino también porque, al estar nuestra naturaleza caída –por el pecado original y los demás pecados personales– necesita ser salvada, curada, elevada, redimida; y todo eso perdemos al dejar a Dios que además de Creador es Salvador.
Sobre este gran mal de abandonar a Dios reflexionaba hermosamente el P. Castellani:
Cuando alguien se aleja de Dios, se hace a sí mismo un gran mal. Filosóficamente hablando, no habría que decir se hace un gran mal, sino se hace el Gran mal. Y el castigo que Dios le da es éste: Dios se queda donde está. Esto es lo que dice esa parábola del Hijo Pródigo que muchos imaginan es solamente una imagen de la sensiblería de Dios, una imagen de la lenidad del padrazo pachorriento o a lo más una imagen de la misericordia divina, siendo así que es ante todo una imagen de la trascendencia divina. El Hijo se va y el Padre no lo ataja; el Hijo pide «lo que es suyo» y el Padre se lo da sabiendo muy bien que no es suyo. Castiga a la criatura insensata con el terrible castigo del que habló el poeta: «A un hombre que se quiere engañar, / ¿qué castigo le hemos de dar? / Dejarlo que se engañe, amigo. / ¡No hay peor castigo!»[6]
Pues bien, llegamos al final de esta introducción que por su extensión pasó a ser directamente un post; en breve continuamos…
–
Para que no se sientan «engañados» en cuanto al título, terminamos diciendo algo de la Navidad. San Ignacio tenía una devoción muy especial a este misterio[7] y en el libro de los Ejercicios Espirituales nos invita a meternos dentro de la historia por medio de la contemplación; así nos dirá:
Ver las personas, es a saber, ver a Nuestra Señora y a Joseph (…) y al niño Jesú, después de ser nascido, haciéndome yo un pobrecito y esclavito indigno, mirándolos, contemplándolos y sirviéndolos en sus necessidades, como si presente me hallase, con todo acatamiento y reverencia possible; y después reflectir en mí mismo para sacar algún provecho. [114]
Muy bien lo comprendió San Alberto Hurtado, quien en esta contemplación, siendo todavía un novicio, escribió esta hermosa oración:
¡Madre mía querida y muy querida! Ahora que ves en tus brazos a ese Niño bellísimo y dulcísimo no te olvides de este esclavito indigno, aunque sea por compasión mírame, ya sé que te cuesta apartar los ojos de Jesucristo para ponerlos en mis miserias, pero, madre, si tú no me miras ¿cómo se disiparán mis penas? Si tú no te vuelves hacia mi rincón ¿quién se acordará de mí? Si tu no me miras, Jesús que tiene sus ojitos clavados en los tuyos, no me mirará; si tú me miras Él seguirá tú mirada y me verá y entonces con que le digas «¡Pobrecito!» necesita nuestra ayuda; y Jesús me atraerá a Sí y me bendecirá y lo amaré y me dará fuerza y alegría y confianza y desprendimiento y me llenará de su amor y de tú amor y trabajaré mucho por Él y por Ti y haré que todos os amen y amándote se salvarán ¡Madre! ¡Y solo con que me mires![8]
No tenemos mucho más que pedirle a la Madre de Jesús y Nuestra…
P. Gustavo Lombardo, IVE
[1] Santo Tomás de Aquino, Suma Contra Gentiles, 2,4.
[2] Benedicto XVI, Discurso en el Salón de Conferencias, Santuario de Aparecida, 13 de mayo de 2007.
[3] La cita se encuentra en el libro que cito a continuación, en el capítulo VIII.
[4] Juan Pablo II, Cruzando el umbral de la Esperanza, PLAZA & JANES, Chile, 19942, 57-58.
[5] Tomo esta afirmación de Miklos Luckacs, presentación de su libro «Neo entes»: https://youtu.be/KfEY9aR9tSI
[6] Citado por Juan Manuel de Prada, Diario ABC, Edición online, 25 de diciembre de 2007.
[7] Puede leerse: San Ignacio y la Navidad
[8] A. Hurtado Cruchaga, S.J., Un disparo a la eternidad: retiros espirituales predicados por el Padre Alberto Hurtado, ed. S. Fernández Eyzaguirre, Ed. Univ. Católica de Chile, Santiago de Chile 2004, 245.