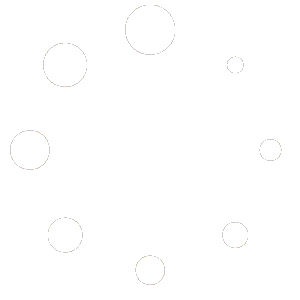La «rodriga», o «rodrigón», es aquél tutor que se pone junto a las plantas que se han torcido, para que se enderecen y crezcan esbeltamente. Sin el rodrigón la planta pierde su encanto y su dirección al sol. Se tuerce, y con el pasar del tiempo se muere.
Hay árboles que nunca se han rodrigado, y ahora, habiendo ya crecido, se ven tan horribles como grotescos; o, lo que es peor, fueron mutilados por haberse ido del plan original del hortelano. El árbol ha crecido torcido y ya está tocando el techo de la casa. ¡Es necesario cortarlo!
La rodriga tiene la grandiosa característica de forzar el tronco y de ubicarlo constantemente hacia el cielo. El pequeño y frágil tallo se ata al rodrigón para que no se tuerza más. Que quede para siempre recto y elegante, que quede en dirección al mediodía. La rodriga, a su vez, solo se planta en lo árboles jóvenes, porque ponerlos en los viejos no es más que disparate: no hay rodriga que sea suficiente. Por eso, mientras más niño el árbol, más efectivo será el rodrigón. En esto de rodrigas y rodrigones, el tiempo es muy preciado…
Los Ejercicios Espirituales son el tiempo de la rodrigazón del alma, son el tiempo de dedicarse a plantar a diestra y a siniestra rodrigas para el alma. Es el tiempo de enderezar nuestros torcidos troncos, de atarnos a una rodriga y de allí no querer movernos hasta que nos mantengamos rectos por nosotros mismos.
San Ignacio bien sabía cómo rodrigarse y cuán importante esto es. Al principio de su libro imperecedero, dice: «… porque no sólo se avece a resistir al adversario, más aún a derrocalle» (EE, 13); como si dijese: «No basta con sólo enderezar el árbol. Es necesario atarlo a una fuerte rodriga para vencer la inclinación torcida». El santo no deja pasar mucho tiempo sin volver sobre el mismo tema. En el número 16, explica: «si por ventura la tal ánima está affectada y inclinada a una cosa desordenada, muy conveniente es moverse, poniendo todas sus fuerzas, para venir al contrario de lo que está mal afectada (sic)». Lo deja, pues, desde el principio bien en claro: los Ejercicios Espirituales son para vencerse a sí mismo y ordenar la vida, para desafectarse e ir a los contrarios… ¡son el tiempo de la rodrigazón!
Retoma el santo la misma idea ―y parece encontrar su clímax― en el número 157, que dice:
«Es de notar que quando nosotros sintimos affecto o repugnancia contra la pobreza actual, quando no somos indiferentes a pobreza o riqueza, mucho aprovecha, para extinguir el tal affecto desordenado, pedir en los coloquios (aunque sea contra la carne) que el Señor le elija en pobreza actual; y que él quiere, pide y suplica, sólo que sea servicio y alabanza de la su divina bondad» (sic).
Hay que «querer», «pedir» y «suplicar» que seamos atados a la rodriga. Que si no me gustaría ser pobre afectivamente, pido serlo también efectivamente. ¡Hay que ordenarse!, y para esto hace falta moverse a lo contrario. Y esto es tan importante que la nota 157 sobrevive a lo largo de los Ejercicios, especialmente en la tercera semana, donde el punto 199 señala cómo se deben repetir los coloquios de los binarios: «con la nota que se sigue», de tal modo que no nos olvidemos que aquella anotación 157 debe repetirse y hacerse largamente.
No debemos escandalizarnos, pues no es cosa esta de otro mundo. Ya lo decía Aristóteles con el solo uso de su razón:
«… debemos estudiar bien las tendencias que advirtamos como más naturales en nosotros; porque la naturaleza nos las da muy diversas; y lo que nos obligará a conocerlas serán las emociones de placer y dolor que sentiremos. Será preciso que nos inclinemos en sentido contrario, porque alejándonos con todas nuestras fuerzas de la falta que tememos, nos colocamos en el medio, a la manera que sucede cuando se quiere enderezar un palo torcido»[1].
Parece también recordarnos este hecho a la vida de S. Ignacio. Era este un apuesto caballero… hasta que una bala de cañón le destrozó una pierna. Vinieron operaciones y tratamientos, pero la pierna no quedó bien, y para peor de todo, ¡no podía ya nunca más vestir calzas! Todas sus pretensiones y vanidades en las cortes desaparecieron para siempre… «¿Para siempre?» se preguntaba Iñigo, y no lo quería aceptar. Fue así entonces, que decidió someterse a más cirugías para que su pierna no quedase torcida: ¡se rodrigó la pierna! Pocas cosas son hoy tan dolorosas como fue aquella operación para S. Ignacio: tal cirugía y sin anestesia no podía ser sino dolorosísima… «pero vale la pena» se decía a sí mismo para consolarse. Rodrigado y todo, la pierna nunca quedó bien, y tuvo que vivir cojeando el resto de sus días. Una sotana le cubrió después las piernas, mientras le iba rodrigando cosas de mayor importancia: ¡la misma alma! Y aunque S. Ignacio no pudo tener una esbelta pierna, sí tuvo una esbelta vida, en la cual fue atado a la rodriga todo cuanto estaba torcido. Su mal talante, su vanidad, su vanagloria y sus mundanas pretensiones. Habrá sido para siempre cojo en una pierna, pero fue una fuerte y recta columna en su espíritu.
A S. Ignacio todo esto le costó grandes desprendimientos; como le cuesta a cualquier arbolito atarse a la rodriga e ir a lo contrario… cuesta porque es constante, y no hay descansos. ¡No los puede haber!, porque si no es un despropósito, es un retroceder. Si no se junta, se desparrama. Es doloroso y rudo, es un navegar tan contra la propia corriente en lo íntimo del alma que no queremos ni siquiera considerarlo. Pero es necesario hacerlo, pues «el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan» (Mt. 11, 12)… por eso la rodriga es violentísima, y asimismo estos Ejercicios. Son ejercicios para soldados, son duros y recios, y se nos pide entrar a ellos decididos a atarnos a una fuerte rodriga para enderezarnos a Dios. Pero nuestra voluntad sola no puede. Somos demasiado débiles para vivir constantemente sujetos a la rodriga, para vivir el «agere contra». Por eso es necesario buscar una solución, algún hilo de oro que sepa atarnos amable y firmemente a la rodriga, que ni duela tanto, ni se corta fácilmente.
Y esto no puede ser sino la consideración del amor de Dios, que deseada por nuestra voluntad libre, nace en nuestro inteligencia al considerar «mucha razón y justicia lo que yo debo de mi parte offrescer y dar a la su divina majestad, es a saber, todas mis cosas y a mí mismo con ellas…» (EE, 234). Sólo el amor del Redentor es capaz de hacernos atar a la rodriga. El infierno y sus tormentos no son suficientes, porque bien sin rodrigarme podría escaparme de él… Pero si no me rodrigo, ¿cómo puedo mirar cara a cara al Crucificado? Él, que no lo necesitaba, se rodrigó al madero de la cruz; ¿y yo?, ¿no querría acaso vivir constantemente atado a la rodriga? Es por esto mismo que S. Ignacio quiere que el ejercitante termine sus días de retiro considerando el amor de Dios, porque sólo considerando cuánto debo hacer yo por Dios, es que me animo a sujetarme a la rodriga. El mismo San Francisco Javier decía que los sufrimientos vividos en sus viajes por el Asia: «pueden sobrellevarse tan sólo por amor de Dios»[2]
Fue solo el amor de Dios el que creó el universo, y sólo él puedo volver a recrearlo a través de la cruz, que es la muestra de mayor amor, según aquello de que «no hay mayor amor que él que da la vida por sus amigos» (Jn 15, 13)… y rodrigarse es dar la vida por sus amigos. De aquí que sea necesario llenarnos del amor de Dios ―que es el amor que todo lo puede― y recordarnos las palabras del santo carmelita:
«Para venir a gustarlo todo,
no quieras tener gusto en nada…
Para venir a saberlo todo,
no quieras saber algo en nada…
Para venir a lo que no posees,
has de ir por donde no posees…
Para venir a serlo todo,
no quieras ser algo en nada…»[3] .
***
Pero hay otra verdad aquí encerrada… Estos Ejercicios Espirituales ―que ya son ciertamente «los rodrigones del alma»― hablan mucho de pedir, de pedir gracia, de pedir perdón, de pedir ayuda, de mucho y mucho pedir. Es, justamente, en la ya ponderad nota 157, donde el primer jesuita habla de pedir e incluso suplicar, y aunque «sea contra la carne». Y esto evidencia una verdad muy obvia: ¡solos no podemos!, y hasta a veces no queremos. Somos demasiado débiles para querer irnos a los contrarios y rodrigarnos. Todo intento parece ser vano… es que nos falta voluntad y no queremos; tenemos miedo de que se corte el tallo, y allí nomás muramos.
Por eso hay que pedir querer ser atados a la rodriga, ya que «Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer» (Fil. 2, 3). Dios es el que nos da la gracia de querer y obrar… Dios es el que planta ―como divino hortelano― la misma rodriga y a ella nos ata con suma ternura, para que no se nos quiebre el tallo y ni siquiera se rasgue; para que nuestras hojas continúen erguidas y no sintamos ser movidos. No es la planta la que se ata a la rodriga propiamente: este es oficio del agricultor. Nosotros sólo debemos cooperar… Amable y siempre tierno es el oficio del jardinero al cuidar de sus flores y de sus pequeños árboles. Dios así también lo hace con nosotros, pues Él es ciertamente un labrador y viñador (Cfr. Jn 15, 1). Nosotros somos las plantas… somos los sarmientos. Él nos cuida y nos riega, nos sustenta y no corrige: ¡Él nos ata a la rodriga «con cuerdas de amor» (Os 11,4)! Él es quien se adapta y se vuelve como nosotros… sabe que nos cuesta vivir junto al rodrigón, por eso lo planta lenta y suavemente, para que no desistamos, para que no sucumbamos. Y también esta es cosa evidente: si la rodriga es extremadamente dura, la planta se muere; si el cordón que me une a ella está demasiado tenso, no hay lugar para el crecimiento del tallo. Pero eso, nosotros solos no podemos ni debemos atarnos a la rodriga… esta es labor del Divino Hortelano… nosotros cooperamos. No sabemos nosotros cuándo es suficiente, dónde está el punto medio, y más todavía, somos débiles para caer en mediocridades y atarnos a rodrigas que no rodrigan.
Y en todo esto, los Ejercicios Espirituales de San Ignacio son un gran maestro… nos dan un equilibrio tal que quedamos en perfecta dirección al cielo, y aún más: nos dan la capacidad de hacer cosas grandes por Dios. No fueron sino estos rodrigones los que produjeron los grandes santos jesuitas, los cuales entendieron a pleno el lema que reza: «A mayor gloria de Dios». Fueron estos rodrigones del alma los que dieron la fuerza y el heroísmo a tantos jesuitas para cruzar tenebrosos mares y fundar nuevas ciudades, de convertir centenares de almas y de entregarse completamente al Crucificado. Que si no querían quedarse a misionar, hacían voto de quedarse allí para siempre. Tal fue el caso de S. Noël Chabanel, de quien se narra:
«Diariamente el astuto Satanás le recordaba al sufriente [santo] que retornando a Francia, encontraría la paz, el reposo y la comodidad que durante toda su vida pasada había disfrutado; que habría oficios más aptos a su disposición, oficios en los cuales muchas almas santas practicaron noblemente las virtudes de caridad y el celo por las almas, dedicando sus vidas por la salvación de sus compatriotas. Nunca, a pesar de esto, nuestro santo huyó de la cruz a la cual Dios lo había clavado; nunca pidió ser sacado de ella. Al contrario, para atarse él mismo más irrevocablemente, se obligó bajo voto a permanecer allí hasta su muerte, para que así pudiese morir sobre la cruz»[4].
Esto es ir a los contrarios, esto es atarse a la rodriga… Así lo vivían los jesuitas, que fueron forjados en el crisol de los Ejercicios. Y entre ellos mismos se alentaban, sabiendo que todos estaban dispuestos a rodrigarse. Fue el mismo p. Schuch quien parecía incitar a la misión con el mismo juego del «agere contra». Desde las misiones él escribía: «Lo que sufrimos no quiero describirlo con pormenores para no hacer desistir a otros a las misiones, aunque en verdad todos, al oírlo, deberían entusiasmarse más a sobrellevar las fatigas»[5].
Seamos pues como ellos. Dejémonos atar a la rodriga… porque allí está nuestra felicidad.
P. Bernardo Ma. Ibarra, IVE
[1] Aristóteles, Ética a Nicómaco, Madrid, 1981, Espasa-Calpe. Traducción: Patricio de Azcárate, p.105
[2] Citado en: Félix Alfredo Plattner, SJ, Jesuitas en el mar. El Camino al Asia, Bs. As., Poblet, 1952, p. 47.
[3] Juan de la Cruz, Subida del Monte Carmelo, 1, 13, 11.
[4] François Roustang, SJ, Jesuit Missionaries to North America, San Francisco, Ignatius, 2006, p.390. La traducción y el resaltado son míos.
[5] Félix Alfredo Plattner, SJ, Jesuitas en el mar…, p. 229